Primeras sentencias restaurativas por crímenes atroces: la justicia transicional colombiana en acción
6 de Noviembre de 2025
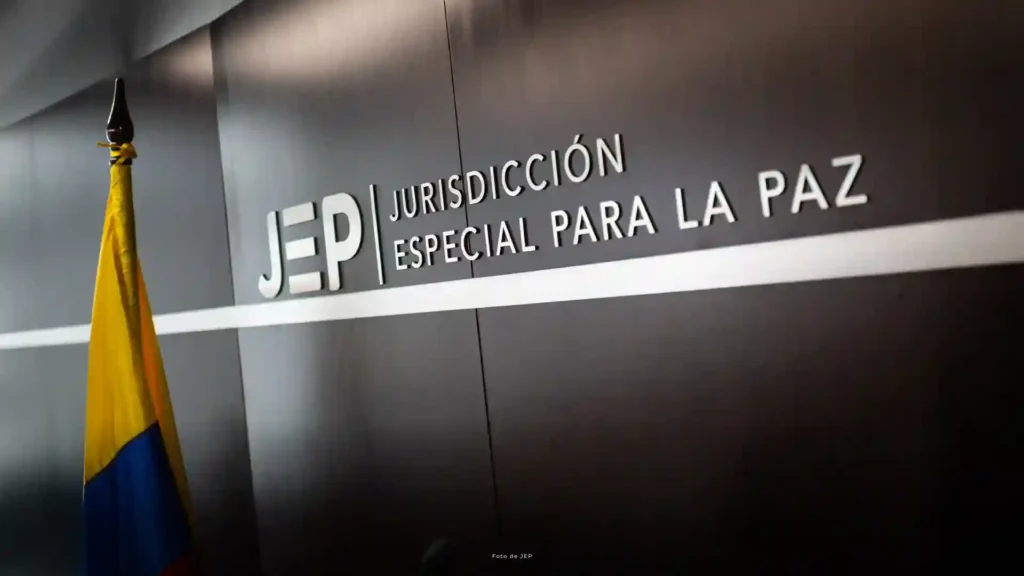
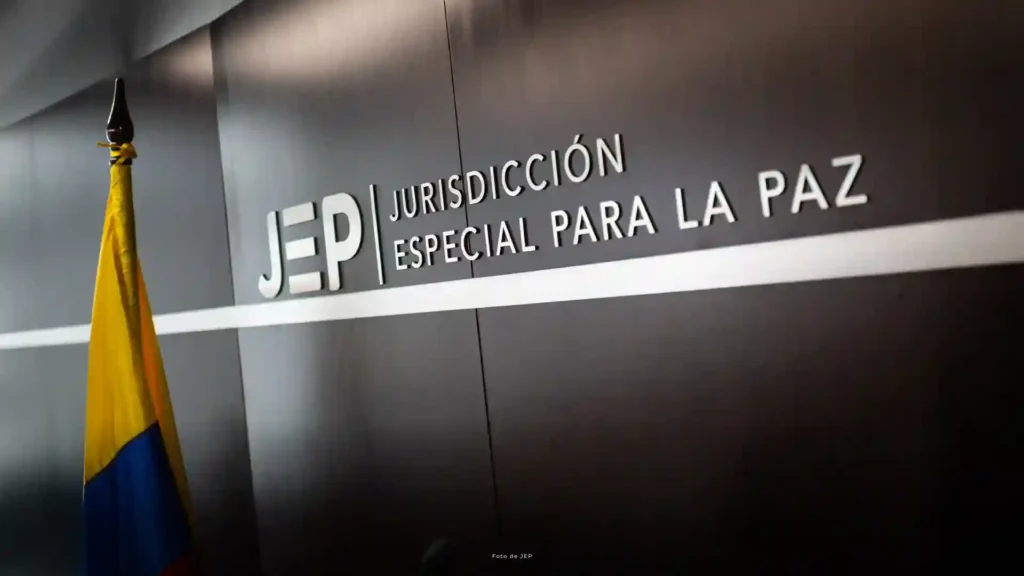
En septiembre del 2025, el Tribunal de Paz de Colombia dictó sentencias históricas contra líderes guerrilleros y oficiales del ejército, imponiendo sanciones restaurativas por crímenes internacionales.
En septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia dictó dos sentencias históricas con pocos días de diferencia. Por un lado, el 16 de septiembre, el tribunal condenó al último Secretariado de las FARC-EP por su responsabilidad en la política de secuestros implementada por la guerrilla, imponiéndole sanciones propias de ocho años, que deberán cumplirse a través de proyectos restaurativos orientados a la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario, la recuperación ambiental y la reparación simbólica.
Por el otro, el 18 de septiembre, el tribunal condenó a doce oficiales del Batallón La Popa del Ejército por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2005, en el marco del macrocaso asociado a asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. En esta sentencia, la Sección ordenó restricciones de libertad junto con proyectos restaurativos de conmemoración y reparación comunitaria.
Estas sentencias revisten especial relevancia por tres razones. En primer lugar, amplían el marco de responsabilidad al incluir tanto a los antiguos integrantes de las FARC como a los agentes estatales en la comisión de atrocidades sistemáticas que habían permanecido impunes. En segundo lugar, reflejan el carácter singular del modelo de la JEP, sustentado en un sistema de incentivos y condiciones derivado de una negociación política pragmática que hizo posible el acuerdo de paz. En tercer lugar, evidencian cómo las decisiones judiciales en contextos transicionales pueden asumir una dimensión simbólica y reparadora.
Durante la lectura pública de la sentencia de La Popa, el texto fue depositado en una mochila que, además de representar la memoria y el peso compartido del duelo, remite a los enfoques étnicos diferenciales: para los pueblos indígenas, la mochila simboliza un proceso espiritual de tejido y de representación del mundo. Se leyó un poema que evocaba las dolorosas consecuencias de las ejecuciones extrajudiciales en las familias de las víctimas, se pronunciaron uno a uno sus nombres y se manifestó el acompañamiento del Estado a su dolor. Estos gestos incorporan al acto judicial un lenguaje ritual en el que la justicia se expresa también mediante símbolos, reconocimiento y memoria.
La JEP, creada bajo el Acuerdo Final de Paz de 2016, integra tres lógicas a destacar. Primero, prevé la aplicación del derecho penal internacional, extendiendo su competencia para determinar la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Segundo, acoge un enfoque de investigación macrocriminal, dirigido al esclarecimiento de patrones de conducta respecto de los máximos responsables. Por último, incorpora el paradigma de justicia restaurativa, concretado, entre otras, en sanciones no carcelarias, condicionadas a la contribución a la verdad y a la reparación de las víctimas.
La JEP no pretende juzgar cada incidente de forma individual, sino reconstruir patrones de macrocriminalidad, situando la culpa individual dentro de crímenes de sistema. Al mismo tiempo, reserva penas retributivas de hasta veinte años para quienes se nieguen a contribuir a la verdad y la reparación y sean declarados culpables tras un juicio.
Las sentencias al antiguo Secretariado de las FARC y a oficiales del ejército muestran cómo este diseño híbrido se está poniendo en práctica.
La primera sentencia, dictada el 16 de septiembre, se dirigió contra el último Secretariado de las FARC-EP: Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda. En esta sentencia, se les declaró responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la política de secuestros que la guerrilla llevó a cabo durante décadas y que dejó más de 21 000 víctimas.
El tribunal determinó que el secuestro era una política deliberada de la organización, que se llevaba a cabo con tres patrones: financiación, presión al Estado para el intercambio de prisioneros y control territorial. Las víctimas sufrieron un cautiverio prolongado, humillaciones, violencia y, en muchos casos, desaparición y muerte.
Los miembros del Secretariado recibieron sanciones propias de ocho años, la máxima permitida por el Acuerdo de Paz, que incluyen: (i) la búsqueda de los desaparecidos, comenzando en un cementerio local al oeste de Colombia; (ii) el trabajo de desminado humanitario de los territorios afectados por las minas terrestres de la guerrilla; (iii) la implementación de proyectos de recuperación ambiental, y (iv) el desarrollo de iniciativas de reparación simbólica, incluyendo narrativas dignificantes, dispositivos de memoria y reconocimiento público.
De acuerdo con la sentencia, los sancionados estarán sujetos a restricciones de movilidad y residencia, vigilancia electrónica y supervisión permanente por parte de la JEP y de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Esta medida constituye una innovación judicial: los antiguos líderes guerrilleros, antes fuera del alcance de la justicia ordinaria, deberán ahora cumplir labores reparadoras visibles, bajo la observación de las víctimas y el seguimiento de la comunidad internacional.
Dos días después, el 18 de septiembre, la JEP dictó otra sentencia histórica en el caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales, concretamente en el subcaso del Batallón La Popa en la Costa Caribe de Colombia.
Entre 2002 y 2005, los oficiales de La Popa ejecutaron al menos a 135 civiles –campesinos, afrocolombianos y jóvenes indígenas– que luego fueron falsamente reportados como guerrilleros muertos en combate. El tribunal identificó dos patrones macrocriminales: la complicidad con grupos paramilitares para que estos entregaran a las víctimas y la persecución sistemática de civiles vulnerables para inflar los resultados de combate.
Doce oficiales fueron condenados a sanciones propias de cinco a ocho años. No se trata de los comandantes del Ejército, ya que el macrocaso nacional determinará la responsabilidad de quienes ocuparon cargos más altos, y los que se nieguen a reconocer los hechos se enfrentan a penas de hasta veinte años de prisión. Pero este subcaso es importante: establece la responsabilidad de agentes del Estado, desmonta la narrativa de las «manzanas podridas» y pone al descubierto la criminalidad sistemática dentro de las estructuras militares.
Sus sanciones combinan restricciones de libertad con proyectos de reparación, que incluyen: (i) un Plan Conmemorativo de la Costa Caribe, que comienza con un mausoleo de 700 osarios en Valledupar; un Centro Cultural Wiwa y una Casa de Armonización Kankuamo para la restauración cultural indígena; casas multifuncionales para apoyo psicosocial y memoria comunitaria, y proyectos productivos y de medios de vida para fortalecer las comunidades.
Lo que hace que la sentencia sea extraordinaria no son sólo las sanciones, sino la forma en que se presentaron al público. La lectura pública de la sentencia se convirtió en sí misma en un acto de reparación simbólica. No solo incluyó un razonamiento jurídico, sino que inició con una evocación poética:
«La tierra seca se le quedó atascada entre los dedos de los pies… Observado por una brisa solitaria, el abuelo Mario cerró los ojos y esperó… Abrazó esa imagen mientras la cuerda se tensaba en su garganta enrojecida».
El poema remite al caso de Carlos Mario Navarro, joven indígena wiwa ejecutado por soldados del Batallón La Popa en 2004, y evoca el suicidio de su abuelo tras conocer la noticia de su muerte. A través de este relato, la sentencia incorpora una dimensión narrativa que reconoce la profundidad del daño ocasionado y su transmisión intergeneracional. En el texto judicial se nombran una a una las víctimas y se explicita el reconocimiento del dolor de cada familia, configurando el fallo como un acto de memoria y de acompañamiento institucional al duelo colectivo.
Al incorporar la poesía y los testimonios dentro del lenguaje judicial, el tribunal dotó la sentencia de un carácter ritual y conmemorativo. La decisión se configuró como un espacio simultáneo de sanción, duelo y reconocimiento, en el que la función judicial asumió también una dimensión simbólica orientada a la reparación y a la reconstrucción del sentido colectivo de la justicia.
Ambas sentencias situaron a las víctimas en el centro. En el caso de las FARC, los sobrevivientes se encontraron numerosas veces de manera directa con los antiguos comandantes, exigiendo reconocimiento y proyectos concretos de reparación. En La Popa, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas dieron forma a sanciones que abordaban los daños colectivos al territorio y la cultura.
La participación de las víctimas en la definición de las sanciones orienta jurídicamente las decisiones de la JEP. Esta reconoce que los daños tienen alcances intergeneracionales, territoriales y culturales.
Estas sentencias también redefinen el papel judicial. Los magistrados de la JEP convocan encuentros restaurativos, garantizan las contribuciones a la verdad, coordinan con los organismos estatales y supervisan la viabilidad de los proyectos reparadores.
También cargan con el peso de la legitimidad. Cada sentencia es objeto de escrutinio: demasiado indulgente para algunos, demasiado severa para otros. Al iniciar las sentencias con un poema y al nombrar individualmente a cada víctima, los magistrados asumen un papel de constructores de paz, elaborando decisiones que trascienden lo jurídico para convertirse en rituales sociales orientados al reconocimiento, la reparación y la reconstrucción del vínculo comunitario.
El modelo no está exento de retos. Primero, rondan en la opinión pública percepciones de impunidad. Algunos colombianos equiparan la justicia con la cárcel, y las sanciones restaurativas se enfrentan al escepticismo.
Segundo, existen importantes retos en la fase de implementación. Las sanciones dependen de los recursos y la coordinación del gobierno. El fracaso podría socavar la confianza. Tercero, la sentencia pone en tensión el enfoque macrocriminal y la demanda de justicia individual. La verdad de los macrocasos puede dejar a algunas familias sin respuestas concretas.
Estos límites son inherentes a la justicia transicional. Ningún mecanismo logra articular de manera plena el castigo, la verdad y la reparación. La JEP enfrenta estas tensiones a través de un sistema condicional que articula sanciones restaurativas y retributivas, en un esfuerzo inédito por aplicar la justicia restaurativa a la escala de crímenes masivos y explorar hasta qué punto su promesa transformadora puede consolidarse en un contexto de transición.
Estas sentencias representan una oportunidad significativa en el campo de la justicia transicional. Muestran el potencial de un tribunal nacional para aplicar derecho penal internacional y explorar formas restaurativas de sanción en un contexto de debilitamiento del multilateralismo. Atribuyen responsabilidad a actores insurgentes y estatales por crímenes de guerra y de lesa humanidad, e introducen la posibilidad de que incluso las conductas más graves sean abordadas mediante sanciones restaurativas con control judicial y verificación internacional. Al mismo tiempo, sugieren que la labor judicial puede contribuir al reconocimiento y la reparación de las víctimas, abriendo un camino de rendición de cuentas que fortalece las capacidades locales y amplía el horizonte de la justicia transicional.
Las sentencias dictadas en septiembre de 2025 contra el antiguo Secretariado de las FARC y los oficiales del Batallón La Popa revelan los alcances y las tensiones de la JEP en su tarea de hacer justicia en Colombia. Los antiguos líderes guerrilleros, antes inalcanzables, deberán ahora buscar a los desaparecidos, llevar a cabo acciones de desminado humanitario y rendir homenaje a las víctimas mediante actos de memoria. Los militares, antes condecorados, asumirán la construcción de monumentos conmemorativos, la restauración de centros de armonización indígenas y la reparación directa de comunidades afectadas por sus ejecuciones extrajudiciales.
Estas decisiones establecen la verdad judicial, definen responsabilidades y exigen a los perpetradores el cumplimiento de compromisos concretos y verificables. Al mismo tiempo, amplían el sentido de la justicia al concebir la rendición de cuentas como un proceso que integra el reconocimiento de las víctimas y la contribución activa a su reparación dentro de la sanción.
La JEP continúa siendo un tribunal en desarrollo, ambicioso en su propósito y consciente de las limitaciones que enfrenta. Su modelo híbrido combina la investigación macrocriminal con principios retributivos y restaurativos, ensayando mecanismos como las sanciones propias, las audiencias colectivas de reconocimiento y los proyectos restaurativos. Sin embargo, actúa en un entorno político sensible y bajo un escrutinio constante.
El verdadero alcance de este modelo podrá apreciarse cuando las sanciones se apliquen y sea posible valorar su impacto en la satisfacción de las víctimas, la reintegración de los responsables y su coherencia con el derecho penal internacional. Aun así, las sentencias de septiembre de 2025 marcan un precedente histórico: por primera vez, un tribunal nacional, integrado exclusivamente por jueces de su propio país y nacido de un acuerdo de paz, impone sanciones con componentes restaurativos tanto a exinsurgentes como a agentes estatales por crímenes internacionales cometidos en el marco de un conflicto armado.
En un momento de fragilidad del multilateralismo y de incertidumbre sobre el futuro de la justicia internacional, este logro confirma la capacidad de las jurisdicciones nacionales para hacer frente a crímenes atroces con independencia, creatividad y compromiso con la rendición de cuentas.
Citación académica sugerida: Rojas Andrade, Gabriel. Primeras sentencias restaurativas por crímenes atroces: la justicia transicional colombiana en acción. Agenda Estado de Derecho. 2025/11/06. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/primeras-sentencias-restaurativas-por-crimenes-atroces/
Palabras clave: JEP, sentencias, crímenes de lesa humanidad, justicia restaurativa, justicia transicional.
¿Es importante profundizar sobre este tema?
Escribe tu artículo/respuesta sobre este tema y déjanos tu texto siguiendo las siguientes instrucciones
Doctor en Derecho por la Universidad de los Andes. Magíster en Teoría Política (LSE) y en Filosofía, con pregrados en Filosofía y Literatura. Sus líneas de investigación incluyen justicia transicional, derecho penal internacional, criminología crítica, sociología del castigo, justicia restaurativa, desplazamiento forzado interno y refugiados
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.